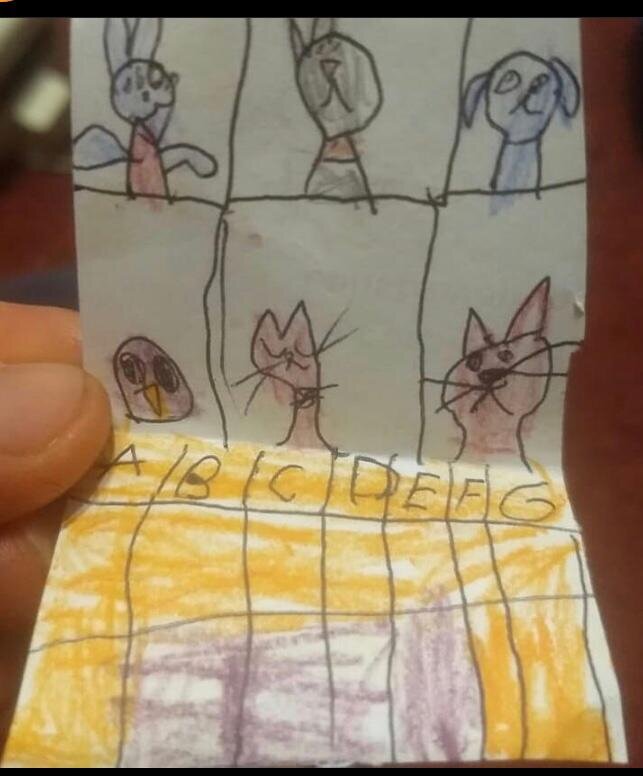Ilustración:: Fidel Schiavo
Vivimos una dolorosa realidad con interrogantes que empiezan a ser acuciantes.
El vacuna-tour muestra nuestra condición paupérrima y cuán inquietante es nuestro futuro. Los felices viajeros reciben los pinchazos salvadores tras una corta cola, a su turno y sin preguntas. Avión. Ezeiza. Y a casita. Nuestros oídos los oyen inundados de envidia, de esa envidia malsana, tóxica, regurgitante. Y no solo por la vacuna. El contexto económico, social y político no promete nada bueno, el futuro se ve incierto y sombrío. Para los mayores tal vez ya no importe tanto, pero ¿y nuestros hijos? ¿será éste un lugar para que sus futuros, sus sueños y capacidades tengan una oportunidad de hacerse realidad? Y ahí es cuando vuelve, otra vez, con gusto ácido y a viejo, la idea de partir.
Charles Papiernik, un sobreviviente del Holocausto que hace tiempo nos dejó, solía decir con amargura: “Los pesimistas se fueron, los optimistas nos quedamos”. Y de un golpe, si pesimismo y optimismo oscilan en un tan difícil equilibrio, cuestionaba el realismo. ¿Cómo saber por anticipado cuál será el mejor camino? ¿quién tiene el bendito diario del lunes que le asegure que era para ese lado y no para aquel otro?
El irse o el quedarse resulta un dilema. Lo era entonces en Europa. Lo es ahora en la Argentina. Tal vez lo sea siempre.
Los que tenemos la experiencia de haber inmigrado sabemos que, pasado el momento idílico de la novedad, la adaptación a la vida cotidiana en un lugar desconocido está llena de escollos, incertidumbres y desafíos.
De entrada el nuevo idioma. Incluso si se va a un lugar en donde se hable castellano, será otro castellano, con otros giros, otros sobre entendidos, otras secretas intenciones labradas por los que lo han ido tejiendo en sus interacciones cotidianas. Todo es diferente, actitudes, códigos, historias compartidas de las que se está afuera que interpelarán y desafiarán a toda hora. Mis padres no pudieron acompañarme con los belgranos y sarmientos de la primaria, los versitos y juegos infantiles que no conocían en Polonia, nada les evocaba su propia infancia, no sabían cómo acompañarme. Aunque uno no vea a sus amigos y familiares con mucha frecuencia, como ahora, saber que están cerca no es igual que el desgarro de saberlos lejos. Pensemos en el registro de los lugares conocidos… Si alguien me dice que vive en Agüero y Juncal o en Rivadavia y Larrea sé dónde es, cómo es la zona, tengo el mapa mental de mi experiencia en esas calles. En un lugar nuevo, los cruces de calles no me dirán nada, no evocarán ningún recuerdo, ninguna imagen, ninguna relación previa con sus muros y baldosas sin honduras ni memoria.
Emigrar es un poco mutilarse el presente, arrojarse a un escenario desconocido y opaco que nos habla, si es que nos habla, con distancia, recelo y ajenidad.
?Quedarse es mutilar el futuro de nuestros hijos?, no honrar la misión de educarlos, alimentarlos y protegerlos para que puedan llegar a adultos, desarrollar sus capacidades y realizar sus sueños y deseos.
La amarga reflexión de Charles, horadante y desgarradora, es un dilema. En un dilema ninguna soluciones es buena, se elige una sabiendo que es injusta, arbitraria y que nos deja en manos del impredecible azar.
¿Cuál mutilación elegir? ¿La del presente o la del futuro?
Influenciada por la desazón, el desánimo y la desesperanza, pido disculpas a quien lee. Decime Marilina que es cierto, cantame otra vez al oído que aunque no lo veamos el sol siempre está.
Publicado en Clarin